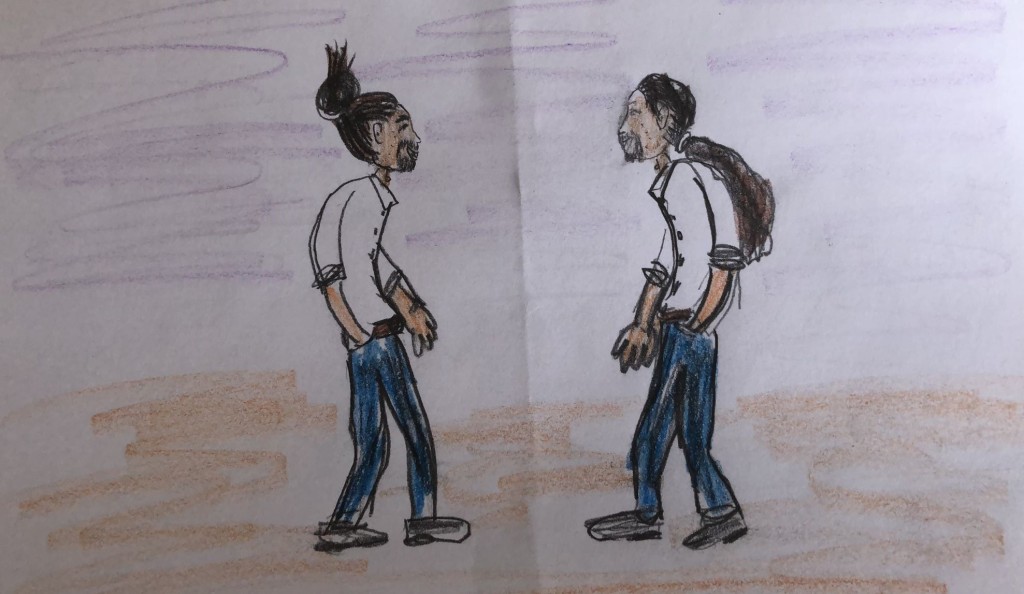
Pero, por confuso que sea, en lo básico estamos todos de acuerdo. Todos menos Pablo Iglesias que, sin aparente contradicción, en pura mística política, pretende defender una España unida en la desunión… y muere porque no muere.
Sea por renta electoral o sea por lo que sea, comparar la condición de huido de la Justicia de Carles Puigdemont (cómodamente instalado en una mansión en Waterloo que no se sabe quien paga), con la que sufrieron los exiliados de la II República Española tras la victoria del fascismo en la Guerra Civil es una gilipollez, cuando no una monstruosa falta de respeto a aquellos que tuvieron que salir por piernas con una mano delante y otra detrás para evitar su exterminio en un régimen genocida como el que se instauró después de la victoria, muchos de los cuales terminaron en campos de refugiados en condiciones de vida menos favorables.
Sea por renta electoral o sea por lo que sea, comparar la condición de preso político del opositor ruso, Alexéi Navalni, al que ya se había intentado asesinar por dos veces (2017 y 2020), con las circunstancias de los políticos catalanes encarcelados por sentencia firme el Tribunal Supremo, es poner en tela de juicio, desde la separación de poderes, hasta la coherencia más elemental del sistema.
En fin, sea por lo que sea, cuando uno de los vicepresidentes del Gobierno acusa al Estado de falta de normalidad democrática, después de haber enmendado su propio Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (como muestra de anormalidad baste un botón), y produce tal cantidad de anomalías él mismo practicando un discurso abrasivo contra las instituciones, es que algo no le han explicado bien. Es eso, o es que le encanta jugar con su condición de enfant terrible, de niño transgresor que se divierte poniendo a prueba la paciencia de todos desde su situación de privilegio.
El juego de Iglesias, sin embargo, no sorprende a nadie. Los batacazos electorales de este verano en Galicia y País Vasco, parecen justificar esta confrontación Gobierno versus Gobierno, en busca de un resultado más amable en las catalanas que hoy mismo se están celebrando, a pesar de que la fuerte presencia de Catalunya en Comú le ayudará bastante, suponemos, a mantener la posición.
También pudiera ser que estuviera buscando forzar al presidente Sánchez a deshacer la coalición (que tan buenos resultados está ofreciendo en mi opinión y menos necesaria tras la aprobación de la ley de presupuestos). El discurso general de Unidas Podemos en el Gobierno de España (una vez amortizada para sus bases la presencia en el mismo del matrimonio Montero-Iglesias y la mayúscula falta de respeto que supuso la compra de su casoplón en una de las zonas más caras de España), resulta ensordecedor. Justo es reconocer que la presencia en la coalición de la formación morada mueve hacia la izquierda algunas políticas que de otro modo, muy probablemente, permanecerían menos justas, pero no es menos cierto que el populismo de sus postulados, cada vez más públicos (cada vez más publicados), ignora reglas básicas de las políticas de Estado que, necesariamente, han de contemplar gasto de menos enjundia social y menos aceptación global, para los que también hay que dejar dinero, a riesgo de romper demasiadas cosas que importan.
Abrazar el populismo (que antes era una cosa muy fea y ahora se convierte en el paradigma de según qué formaciones políticas) funciona mal en el Gobierno. Tenerlo por bandera más bien parece una estrategia electoral que una de gobernanza de lo público, con todos los sinsabores que conlleva. Dejarle a tu socio todos los ‘marrones’ y capitalizar unilateralmente todas las conquistas no parece la fórmula más leal de formar parte de un grupo.
Pero formar parte de un Gobierno y acusarlo de dar soporte a las anomalías democráticas que presiden el Estado, parece una incongruencia de enormes proporciones. Una del tamaño de la que el propio Trump (otro gran populista) hizo gala cuando intentó convencer al mundo de que la democracia en EEUU estaba podrida porque las elecciones presidenciales no le fueron propicias. De ese tamaño. Las consecuencias de atacar a las instituciones y, sobre todo, con ocasión de hacerlo desde dentro, son difíciles de calcular.
La izquierda está unánimemente de acuerdo en que hay muchas cosas por revisar. Todos lo estamos. Y la obligación de un gobierno de izquierdas es identificarlas y cambiarlas (no sé qué estaría diciendo Unidas Podemos sobre el mantenimiento de la reforma laboral de Rajoy, si la cartera de Trabajo no estuviera en manos de la comunista –y magnífica ministra– Yolanda Díaz). Es necesario actuar desde sobre las leyes penales que coartan la libertad de expresión y conducen a presidio a Pablo Hasél (entre otros), hasta sobre las que mantienen figuras como la sedición, viejas ya en todo el contexto europeo, que justifican el encarcelamiento de los políticos catalanes que siguen condenados. La normalidad democrática, entendida desde las ideologías de izquierda, consiste en conocerlo y hacer evolucionar la sociedad y el Estado cada día, cada mes, en cada período de sesiones del Congreso de los Diputados, en cada norma que produzca. Para que esa evolución se produzca, la soberanía nacional ha puesto el Gobierno de España en manos de la izquierda.
Solo hace falta un poco de coherencia y otro de lealtad. Ser el Gobierno por la mañana y la oposición por la tarde le devuelve a la mística política. Vivir sin vivir en él. Esto que más modernamente llamamos un trastorno bipolar.
Sacar provecho político escandalizando sobre la anormalidad de la que formas parte, a costa de tus socios de gobierno, diciendo permanentemente lo que tu audiencia quiere oír sin más límite que el que te imponen tus propias incoherencias, no es exactamente contribuir a la normalidad.
Pablo Iglesias se equivoca gravemente, esta es mi opinión, intentando cercar al Estado para mantener su posición en Catalunya. Si es que está en juego.
El dibujo es de mi hermana Maripepa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario